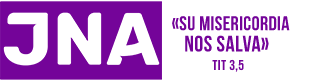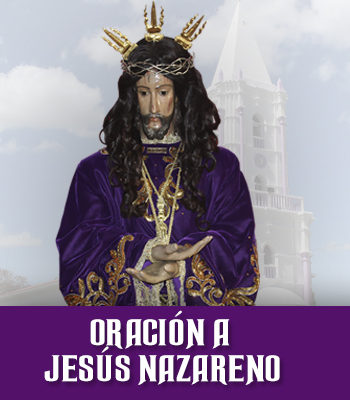El testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo que, ante la persecución, la prisión y la muerte, se levantan y combaten en su misión de llevar el Evangelio de Jesucristo centraron la homilía del Papa en la celebración de la solemnidad de los patronos de Roma y de la tradicional bendición de los palios que serán impuestos a los arzobispos metropolitanos nombrados en el transcurso de este año.
Reflexión del Santo Padre:
El testimonio de los dos grandes apóstoles Pedro y Pablo revive hoy en la liturgia de la Iglesia. Al primero, a quien hizo encarcelar el rey Herodes, el ángel del Señor le dijo: «¡Levántate rápido!» (Hch 12,7); el segundo, resumiendo toda su vida y su apostolado, dijo: «He peleado el buen combate» (2 Tm 4,7). Consideremos estos dos aspectos —levantarse rápido y pelear el buen combate— y preguntémonos qué nos sugieren a las comunidades cristianas de hoy, mientras está en curso el proceso sinodal.
En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles nos han relatado lo que sucedió la noche en que Pedro fue liberado de las cadenas de la prisión; un ángel del Señor lo sacudió mientras dormía y «lo hizo levantar, diciéndole: “¡Levántate rápido!”» (12,7). Lo despertó y le pidió que se levantara. Esta escena evoca la Pascua, pues aquí encontramos dos verbos usados en los relatos de la resurrección: despertar y levantarse. Significa que el ángel despertó a Pedro del sueño de la muerte y lo instó a levantarse, es decir, a resurgir, a salir fuera hacia la luz, a dejarse conducir por el Señor para atravesar el umbral de todas las puertas cerradas (cf. v. 10). Es una imagen significativa para la Iglesia. También nosotros, como discípulos del Señor y como comunidad cristiana, estamos llamados a levantarnos rápidamente para entrar en el dinamismo de la resurrección y dejarnos guiar por el Señor en los caminos que Él quiere mostrarnos.
Experimentamos todavía muchas resistencias interiores que no nos permiten ponernos en marcha. Muchas resistencias. A veces, como Iglesia, nos abruma la pereza y preferimos quedarnos sentados a contemplar las pocas cosas seguras que poseemos, en lugar de levantarnos para dirigir nuestra mirada hacia nuevos horizontes, hacia el mar abierto. A menudo estamos encadenados como Pedro en la prisión de la costumbre, asustados por los cambios y atados a la cadena de nuestras tradiciones. Pero de este modo nos deslizamos hacia la mediocridad espiritual, corremos el riesgo de “sólo tratar de arreglárnoslas” incluso en la vida pastoral, el entusiasmo por la misión disminuye y, en lugar de ser un signo de vitalidad y creatividad, acabamos dando una impresión de tibieza e inercia. En consecuencia, la gran corriente de novedad y vida que es el Evangelio —escribía el padre de Lubac— se convierte, en nuestras manos, en una fe que «cae en el formalismo y la costumbre, […] religión de ceremonias y de devociones, de ornamentos y de consuelos vulgares […]. Cristianismo clerical, cristianismo formalista, cristianismo apagado y endurecido» (El drama del humanismo ateo).
El Sínodo que estamos celebrando nos llama a convertirnos en una Iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar más allá, de salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo. Con la valentía de abrir las puertas. Esa misma noche hubo otra tentación (cf. Hch 12,12-17), esa joven asustada, en vez de abrir la puerta, regresó a contar fantasías. Abramos las puertas, es el Señor quien llama. No seamos como Rosa que volvió hacia atrás. Una Iglesia sin cadenas y sin muros, en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo. Una Iglesia libre y humilde, que “se levanta rápido”, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos del ahora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio del Evangelio y el deseo de llegar a todos y de acoger a todos. No nos olvidemos de esta palabra, todos. ¡Todos! Vayan a los cruces de los caminos y traigan a todos: ciegos, sordos, cojos, enfermos, justos, pecadores, ¡a todos, a todos! Esta palabra del Señor debe resonar en la mente y en el corazón, todos, en la Iglesia hay lugar para todos. Muchas veces nosotros nos convertimos en una Iglesia de puertas abiertas, pero para despedir y para condenar a la gente. Ayer uno de ustedes me decía: “Para la Iglesia este no es el tiempo de las despedidas, es el tiempo de la acogida”. “Pero no vinieron al banquete” — Vayan al cruce de los caminos y traigan a todos, a todos — “Pero son pecadores” — ¡Traigan a todos!
Posteriormente, la segunda lectura nos propuso las palabras de Pablo que, haciendo un repaso de toda su vida, decía: «He peleado el buen combate» (2 Tm 4,7). El Apóstol se refería a las innumerables situaciones, a veces marcadas por la persecución y el sufrimiento, en las que no escatimó esfuerzos para anunciar del Evangelio de Jesús. En ese momento final de su vida, él veía que en la historia sigue habiendo un gran “combate”, porque muchos no están dispuestos a acoger a Jesús, prefiriendo ir tras sus propios intereses y otros maestros, más cómodos, más fáciles, más conformes a nuestra voluntad. Pablo ha afrontado su combate y, ahora que ha terminado su carrera, le pide a Timoteo y a los hermanos de la comunidad que continúen esta labor con la vigilancia, el anuncio, la enseñanza: que cada uno, en definitiva, cumpla la misión encomendada y haga su parte.
Para nosotros es también una Palabra de vida, que despierta nuestra conciencia de cómo, en la Iglesia, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros y a aportar nuestra propia contribución. Y aquí me vienen en mente dos preguntas. La primera es, ¿qué puedo hacer por la Iglesia? No quejarnos de la Iglesia, sino comprometernos con la Iglesia. Participar con pasión y humildad. Con pasión, porque no debemos permanecer como espectadores pasivos; con humildad, porque participar en la comunidad nunca debe significar ocupar el centro del escenario, sentirnos mejores que los demás e impedir que se acerquen. Iglesia en proceso sinodal significa que todos participan, ninguno en el lugar de los otros o por encima de los demás. No hay cristianos de primera o de segunda clase, todos están llamados.
Pero participar también significa llevar adelante el “buen combate” del que habla Pablo. De hecho, es una “batalla” porque el anuncio del Evangelio no es neutro —por favor, que el Señor nos libre de diluir el Evangelio para hacerlo neutro, el Evangelio no es agua destilada—, no deja las cosas como están, no acepta el compromiso con la lógica del mundo, sino que, por el contrario, enciende el fuego del Reino de Dios allá donde, en cambio, reinan los mecanismos humanos del poder, del mal, de la violencia, de la corrupción, de la injusticia y de la marginación. Desde que Jesucristo resucitó, convirtiéndose en línea divisoria de la historia, “comenzó una gran batalla entre la vida y la muerte, entre la resignación ante lo peor y la lucha por lo mejor, una batalla que no cesará hasta la derrota definitiva de todas las fuerzas del odio y de la destrucción” (cf. C. M. Martini, Homilía Pascua de Resurrección, 4 abril 1999).
Por eso la segunda pregunta es: ¿qué podemos hacer juntos, como Iglesia, para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres? Es evidente que no debemos encerrarnos en nuestros círculos eclesiales y quedarnos atrapados en ciertas discusiones estériles. Estén atentos a no caer en el clericalismo, el clericalismo es una perversión. El ministro que asume una actitud clericalista ha tomado un camino equivocado, y peor aún son los laicos clericalizados. Estemos muy atentos a esta perversión del clericalismo. Ayudémonos a ser levadura en la masa del mundo. Juntos podemos y debemos establecer gestos de cuidado por la vida humana, por la protección de la creación, por la dignidad del trabajo, por los problemas de las familias, por la situación de los ancianos y de los abandonados, rechazados y despreciados. En definitiva, ser una Iglesia que promueve la cultura del cuidado, de la caricia, la compasión por los débiles y la lucha contra toda forma de degradación, incluida la de nuestras ciudades y de los lugares que frecuentamos, para que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada uno: este es nuestro “combate”, este es nuestro desafío. Las tentaciones de quedarnos son muchas, la tentación de la nostalgia que nos hace pensar que otros fueron los tiempos mejores. Por favor, no caigamos en la tentación de “retroceder”, que hoy está de moda en la Iglesia.
Hermanos y hermanas, hoy, según una hermosa tradición, he bendecido los palios para los arzobispos metropolitanos nombrados recientemente, muchos de los cuales participan en nuestra celebración. En comunión con Pedro, ellos están llamados a “levantarse rápidamente”, a no dormir, para ser centinelas vigilantes del rebaño y, levantados, a “pelear el buen combate”, nunca solos, sino con todo el santo Pueblo fiel de Dios. Y como buenos pastores tienen que estar delante del pueblo, en medio del pueblo y detrás del pueblo, siempre con el santo pueblo fiel de Dios, porque ellos mismos son parte del santo pueblo fiel de Dios. Y saludo de corazón a la Delegación del Patriarcado Ecuménico, enviada por el querido hermano Bartolomé. ¡Gracias! Gracias por vuestra presencia aquí y por el mensaje de Bartolomé. Gracias, gracias por caminar juntos, porque sólo juntos podemos ser semilla del Evangelio y testigos de la fraternidad.
Que Pedro y Pablo intercedan por nosotros, intercedan por la ciudad de Roma, intercedan por la Iglesia y por el mundo entero. Amén.
Fuente Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana