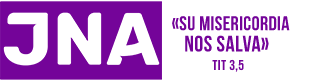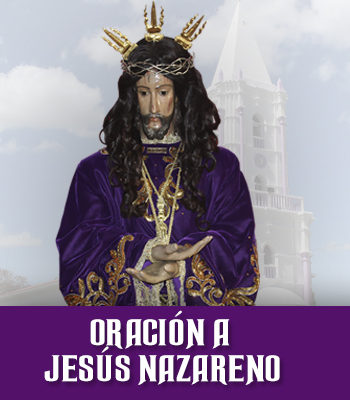Reflexión del Santo Padre:
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo.
Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos poniendo también en riesgo su propia salud. ¡Son héroes! Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Una de estas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. A veces miramos a los otros como objetos, para usar y descartar. En realidad, este tipo de mirada ciega y fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva, que transforma el ser humano en un bien de consumo (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 53; Enc. Laudato si’ [LS], 22).
A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar; nos ha creado a su imagen y semejanza (cfr. Gen 1, 27). De esta manera nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y nuestros hermanos, en el respeto de toda la creación. En comunión, en armonía, podemos decir. La creación es una armonía en la que estamos llamados a vivir. Y en esta comunión, en esta armonía que es comunión, Dios no dona la capacidad de procrear y de custodiar la vida (cfr. Gen 1, 28-29), de trabajar y cuidar la tierra (cfr. Gen 2,15; LS, 67). Se entiende que no se puede procrear y custodiar la vida sin armonía; será destruida.
De esa mirada individualista, la que no es armonía, tenemos un ejemplo en los Evangelios, en la petición que la madre de Santiago y Juan hace a Jesús (cfr. Mt 20, 20-28). Ella quiere que sus hijos puedan sentarse a la derecha y a la izquierda del nuevo rey. Pero Jesús propone otro tipo de visión: la del servicio y del dar la vida por los otros, y la confirma devolviendo inmediatamente después la vista a dos ciegos y haciéndoles sus discípulos (cfr. Mt 20, 29-34). Tratar de trepar en la vida, de ser superiores a los otros, destruye la armonía. Es la lógica del dominio, de dominar a los otros. La armonía es otra cosa: es el servicio.
Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas, estas son las dos actitudes malas contra la armonía. Indiferente: yo miro a otro lado. Individualistas: mirar solamente el propio interés. La armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las necesidades de los otros, los problemas de los otros, estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, esa armonía creada por Dios, con el hombre en el centro.
El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad es inalienable, porque «ha sido creada a imagen de Dios» (Const. past. Gaudium et spes, 12). Es el fundamento de toda la vida social y determina los principios operativos. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que San Juan Pablo II definió «piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano»[1], y como «una de las más altas expresiones de la conciencia humana»[2]. Los derechos no son solo individuales, sino también sociales; son de los pueblos, de las naciones[3]. El ser humano, de hecho, en su dignidad personal, es un ser social, creado a imagen de Dios Uno y Trino. Nosotros somos seres sociales, necesitamos vivir en esta armonía social, pero cuando hay egoísmo, nuestra mirada no va a los otros, a la comunidad, sino que vuelve sobre nosotros mismos y esto nos hace feos, malos, egoístas, destruyendo la armonía.
Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. Mirar al hermano y a toda la creación como don recibido por el amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente, contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como responsabilidades que brotan de su fe[4], como dones de Dios para poner al servicio de la humanidad y de la creación.
Mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la cultura del descarte: las cosas que no me tocan no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo; un individualismo de partido, por ejemplo.
Que el Señor pueda “devolvernos la vista” para redescubrir qué significa ser miembros de la familia humana. Y esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común.
Saludos:
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver en las personas, de cualquier raza, lengua o condición, miembros de la única familia humana. Y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren, y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Que el Señor los bendiga.
Fuente Vatican News - Libreria Editrice Vaticana